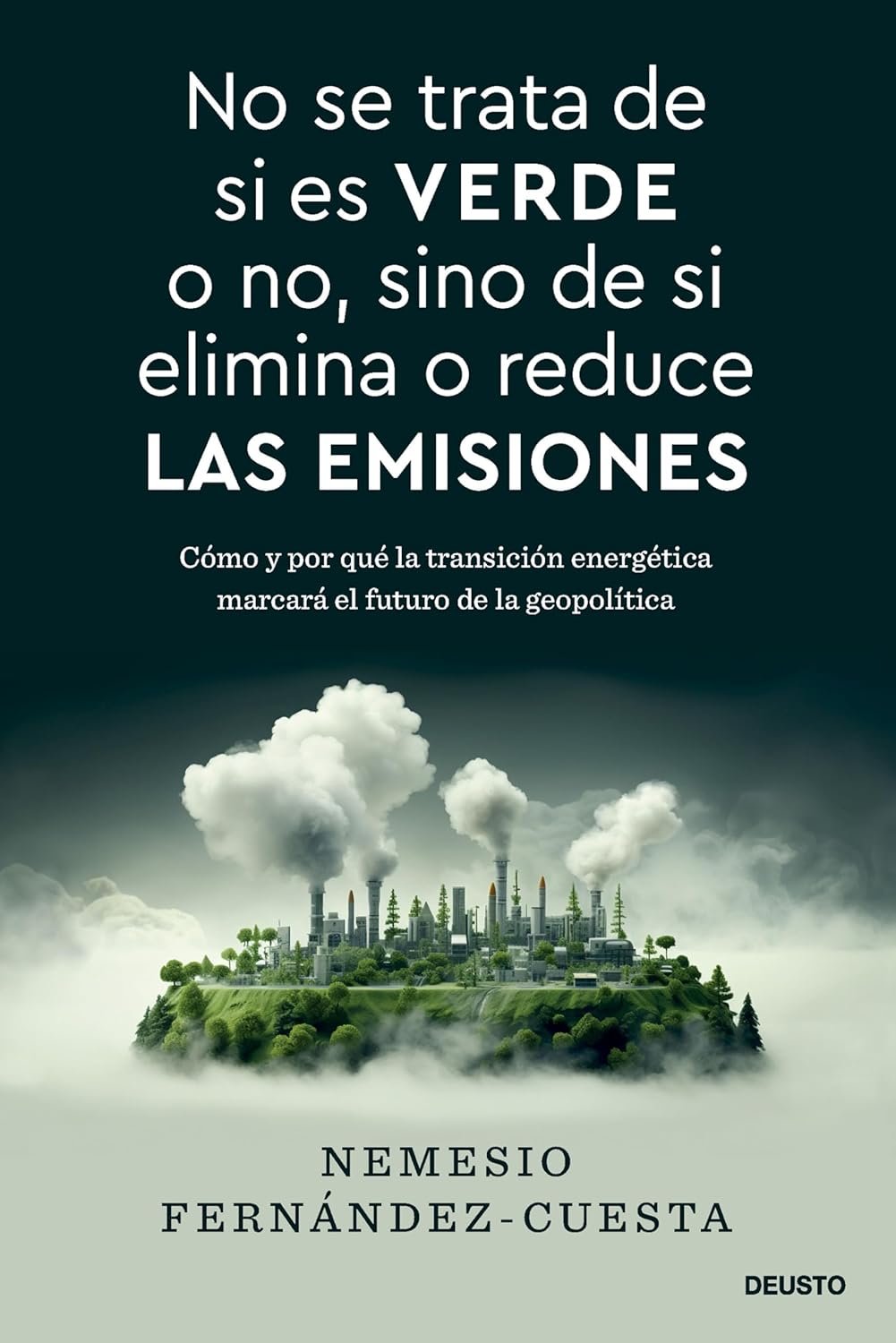Descarbonización: Sí, pero nada más. Sobre el último libro de Nemesio Fernández-Cuesta, No se trata de si es VERDE o no, sino de si elimina o reduce las EMISIONES. Cómo y por qué la transición energética marcará el futuro de la geopolítica, Deusto, 2024.
2024 pasará a la historia como el año en que la Europa oficial –la burocracia de Bruselas, como se dice con una expresión pensada para descalificar- ha emitido muchas señales de que está cayendo en la cuenta de que sus políticas verdes, aun imbuidas de buenas intenciones, como la famosa sostenibilidad en favor de las generaciones futuras, no sólo no alcanzan sus objetivos sino que, por sus costes, económicos y no sólo, acaban teniendo graves contraindicaciones. En enero y febrero, los agricultores y ganaderos se lanzaron a las carreteras con sus tractores, en una nueva jacquerie, como la de 1358. En junio, los electores al Parlamento Europeo votaron a los partidos que recogían esa sensibilidad, partidos a los que, desde el otro lado, se imputó ser de extrema derecha o incluso -peor aún, si cabe- recoger las tesis del negacionismo climático, palabras que de nuevo están concebidas para denostar a los destinatarios (ya se sabe que en estas batallas la semántica lo es todo). Al tiempo vinieron los informes de Mario Draghi y Enrico Letta, que, lejos de la corrección política y el buenismo, pusieron los puntos sobre las íes y llamaron al pan, pan y al vino, vino. Con tanto contemplar a los pajaritos y las flores nos estamos quedando atrás con respecto a Estados Unidos y China: el decrecimiento, al menos en términos comparativos, es no ya un propósito sino incluso un hecho. Uno de los bruta facta.
Estamos en el continente ante algo parecido a una depresión colectiva, de las que los españoles conocemos bien: baste recordar el 98 (no hace falta decir de qué siglo) o Annual en 1921. En Francia también sucede de vez en cuando, como muestran los nada complacientes libros de Nicolás Bavarez de las últimas décadas. Ahora le ha tocado el turno a Europa entera, que vive colectivamente un estado de ánimo que diríase el de Oswald Spengler cuando hace más de una centuria redactó La decadencia de Occidente. Y sucede que haberse caído del guindo sobre lo (mal) hecho en materia de energía parece ser la primera causa de esa amarga sensación de declive.
En fin, y ya el remate, en noviembre tuvimos las elecciones en Estados Unidos, con el resultado que es conocido. El Zeitgeist viene como viene, guste o no.
La consecuencia de esa acumulación de hechos es que la nueva Comisión, a la hora de designar las carteras, he omitido pudorosamente la palabra verde -la que en 2019 se había puesto como mascarón de proa, el green deal: así han cambiado las cosas en apenas cinco años- y en su lugar se habla de lo limpio, lo justo y -la clave de todo en lo sucesivo- lo competitivo. Volvemos así a lo que Sigmund Freud llamaba el principio de realidad: la fiesta -el recreo, con todo su exuberante vocabulario- ha terminado en resaca. A ver lo que sucede en 2025 y en general en esta legislatura europea recién comenzada: la tecnología y la economía no suelen resultar previsibles -y no digamos la geopolítica: ¿qué va a suceder en Ucrania?, por poner sólo un ejemplo- y la prudencia aconseja abstenerse de hacer vaticinios.
Que el libro de Fernández-Cuesta sobre la energía haya sido publicado en 2024 -a finales, aunque está redactado antes de las elecciones americanas- resulta, en suma, muy ilustrativo: era su sazón. Y no es ideológicamente neutro, como acredita su propio título. Si empieza proclamando que el debate está en si se eliminan o al menos se reducen las emisiones es precisamente porque parte de la base de que en efecto las temperaturas están subiendo -un hecho tozudo, aunque lo cierto es que la palabra cambio climático también ha degenerado en una consigna política, con el que hay quien, por reacción, empieza por negar su existencia- y además sus causas son las emisiones, es decir, que dependen de la mano del hombre: hay que descarbonizar, en suma. Pero ese diagnóstico no le lleva, a la hora de terapia, a comulgar con el que ha sido -no sólo desde 2019, sino incluso antes- el consenso europeo y, para hablar claro, progre. Puestos a los encasillamientos ideológicos, esos que tanto perturban cualquier debate, estaríamos, por así decir, ante un centrista, que coincide con la izquierda en la definición del problema y con la derecha -la nueva, al menos- a la hora de discutir -denunciar, incluso- las soluciones que en Europa se han aplicado.
A modo de síntesis: “La normativa empuja a la economía europea hacia una pérdida de competitividad”. Sin duda que “en el horizonte temporal de este siglo, para países desarrollados, el problema del calentamiento global son las pérdidas económicas que acarrea”. Ahora bien: “no se puede dejar de tener en consideración el impacto económico de la reducción de emisiones. Para evitar pérdidas económicas no se debe incurrir en pérdidas iguales o incluso mayores” (página 141). El remedio puede terminar resultando peor que la enfermedad.
Como paradigma de mala regulación, en páginas 159 a 162 se analiza el Reglamento (UE) 2019/2088 de 24 de noviembre de 2019 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, así como el Reglamento (UE) 2020/852 de 18 de junio de 2020 relativo al establecimiento de un marzo para facilitar las inversiones sostenibles. Son las normas que introdujeron los famosos criterios ESG, pensando que esas informaciones activarían la presión social y el crédito se orientaría sólo hacia esos concretos proyectos. Pues bien, “ni el objetivo ni los medios son los adecuados”, porque lo que los inversores buscan es la rentabilidad. Dos más dos son cuatro, sea la cosa sostenible -lo que quiera que tal cosa signifique- o no. Y eso sin contar con “la capacidad del sector financiero de vender lo que le pongan por delante, sean hipotecas subprime (de alto riesgo) en Estados Unidos o acciones preferentes en España”. En síntesis, “la política europea de atracción de la inversión privada hacia la reducción de emisiones carece de capacidad tractora, porque no incide en ninguno de los dos problemas básicos de la transición energética: la capacidad de invertir de ciudadanos y empresas y la falta de rentabilidad esperada de algunas tecnologías”.
Pero reducir el libro a eso es tanto como no haberse enterado de nada, porque en sus más de doscientas páginas la controversia se sitúa en otro lugar: el diálogo entre la técnica y la economía, para explicarlo con pocas palabras. De cada innovación hay que empezar mirando con lupa los costes -sin saberlos, carece de sentido plantearse cuáles son los beneficios-, pero resulta que los mismos no son fijos y dependen, entre otras cosas, de la pericia de los inventores. Esa relación entre la técnica y la economía constituye, sí, el eje del libro. En páginas 68 y 69 se diserta sobre las diferentes formas de producir electricidad, con o sin calor, y se recuerda que no todas las fuentes renovables carecen de emisiones -la biomasa tiene sus singularidades- y, a la inversa, hay fuentes no renovables que no emiten: típicamente, las nucleares. Aunque, como se explica en página 73, las cuentas hay que hacerlas con un lápiz muy fino: “Las centrales nucleares nuevas, construidas o en construcción en Estados Unidos o Europa, presentan, todas, grandes retrasos sobre el calendario previsto y costes que duplican o incluso triplican los presupuestos iniciales. Son cuatro proyectos: Vogtle en Estados Unidos, Olkilouto en Finlandia, Hinkley Point en Reino Unido y Flamenville en Francia. Los costes esperados de producción se sitúan en el entorno de los 150 euros por megavatio hora. Cuestión diferente es la prórroga de la vida útil de centrales nucleares existentes, cuyo coste de generación puede situarse cerca de 50 euros por megavatio hora”.
Lo que hace falta es combinar las dos perspectivas: que los ingenieros incluyan en sus razonamientos “las restricciones económicas propias de cualquier producto que se compra y se vende” y, por su lado, los economistas caigan en la cuenta de lo inevitable de “las restricciones técnicas del suministro de energía”: páginas 62 y 63. Pero sabiendo todos que, como bien nos advirtió el maestro Werner Heisenberg hace un siglo, nunca vamos a poder actuar sin una cierta dosis de incertidumbre: puede augurarse que “la tecnología nos acabará sacando del apuro. Como siempre ha hecho. Los recursos necesarios para financiar el esfuerzo de investigación básica y aplicada estarán disponibles, porque el cambio de nuestro sistema energético es necesario e imparable, lo que supone una potencial rentabilidad para todo aquello que contribuya a la descarbonización”. Aunque ojo: “La tecnología, además de tiempo y recursos, requiere ser observada desde una cierta distancia y con una saludable dosis de prudencia. Cualquier película futurista de Hollywood rodada en los años ochenta del siglo pasado incluía coches voladores, pero ninguna incluía los teléfonos inteligentes. La tecnología sorprende tomando derroteros imprevistos. También nos sorprenden las consecuencias de determinados avances. Los hermanos Wright pensaban en volar, pero jamás imaginaron el turismo de masas. Nuevos materiales pueden revolucionar infinidad de procesos industriales. Pretender desde el poder político cuál es la tecnología que debe triunfar e imponerse es, además de una prueba de ingenuidad, una apuesta arriesgada que puede saldarse con un fracaso notorio”: página 67.
Más: “Una de las convicciones tecnológicas sobre las que se apoya la normativa europea es que la curva de aprendizaje de los paneles fotovoltaicos es repetible en todas las tecnologías relacionadas con la reducción de emisiones. En veinte años, los paneles han reducido su coste un 80%. No hay ninguna certeza de que con las baterías o los electrolizadores vaya a pasar lo mismo”: página 141.
Con ello entramos en el que, junto con la técnica y la economía, es -siempre con la vista puesta en 2050 como año de la parusía, la segunda venida de Cristo a la tierra: carbono cero- el tercero de los factores a contemplar, la política, debajo de la cual se esconde, claro está, la ideología. En la misma página 62, luego de hablar de lo que los ingenieros ignoran -la economía- y lo que los economistas desconocen -la técnica-, se termina la frase con la afirmación, nada amable, aunque pretenda ser chistosa, de que en los últimos tiempos ha irrumpido en escena un tercer actor, los ecologistas, con el mérito de acumular ambas carencias. En Europa, casi hasta el grado del ensañamiento.
En efecto, ocurre que, aunque el problema es universal, cada país tiene sus propias características y no caben soluciones válidas para todas partes: la geografía, para decirlo con las conocidas palabras de Robert Kaplan, vuelve a vengarse. Página 66: “La reducción de emisiones tiene que producirse en el mundo que tenemos. Un mundo con tensiones crecientes, con una libertad comercial en retroceso y con lo que parece una vuelta irremediable a la política de bloques. Las implicaciones son bidireccionales. China es prácticamente autosuficiente en carbón y dependiente de suministros exteriores en petróleo y gas. En el mercado mundial de gas, Estados Unidos, Australia y Catar son los tres grandes exportadores (…). Es entendible la renuencia de China a abandonar el carbón que hoy proporciona más del 60% de su electricidad. Por el contrario, la electrificación del transporte necesita baterías, mercado en el que China tiene hoy un liderazgo acreditado. Las baterías requieren determinados metales. China controla hoy más del 50% de la capacidad de refino mundial de esos metales. Es por ello que Europa y Estados Unidos se resisten a transformar su industria automovilística y hacerla dependiente de China”.
Y eso por no hablar -página 185- de algo tan obvio como “el control abrumador de la industria de China sobre todas las tecnologías que podrían contribuir a la reducción de emisiones. Desde los paneles fotovoltaicos a las baterías, pasando por el control de la extracción y el proceso de los minerales necesarios para la fabricación de baterías. Electrolizadores y vehículos eléctricos completan su dominio”. Ojo por tanto con “abordar alegremente el proceso de descarbonización” porque significa tanto como “ponerse en las manos de China. Mayor transferencia de riqueza y poder”.
Y también, hablando del país con capital en Pekín: ocurre que sus emisiones de dióxido de carbono son el 31 por ciento del total y superan la suma de Estados Unidos, la Unión Europea y la India (página 39).
Sobre USA, en página 41 se recuerda que el fracking -una innovación técnica, con George P. Mitchell como autor- lo “ha convertido en el primer productor de petróleo del mundo, el primer exportador mundial de gas natural licuado (GNL) y, sobre todo, en un país autosuficiente desde el punto de vista energético”.
En cuanto a Rusia, en página 53 se recuerda que “es el país con mayores reservas de gas del mundo y el segundo productor mundial tras Estados Unidos”.
Y finalmente está todo lo que se encuentra por debajo en el escalafón, como se explica en página 65: “Las economías emergentes tienen claro que su primera prioridad es el desarrollo económico, el incremento de su renta por cápita. Todavía hay en el mundo 800 millones de personas sin acceso a la electricidad. Cuatro de cada cinco están en el África subsahariana. En África, Asia y Sudamérica, cerca de dos mil millones de personas aún cocinan con leña o con excrementos secos de animales. Para la totalidad de los gobernantes de estos países la reducción de emisiones no forma parte de sus prioridades. Su objetivo es proporcionar a su población el acceso a una energía segura y asequible. Con ese único propósito en mente, la ventaja competitiva de los combustibles fósiles es imbatible. Conviene no olvidar que la electricidad procedente de fuentes renovables es intermitente, depende del viento y del sol. El desarrollo significa que cuando das al interruptor tienes la certeza de que la luz se va a encender”: páginas 65 y 66.
Página 194, en términos lapidarios: “A pesar de que el desarrollo económico de todos estos países va progresando, no tiene sentido hablar de transición energética donde no hay energía. El primer objetivo es disponer de energía, aunque genere emisiones”.
Eso sin contar con el Capítulo 5, Los actores, que en páginas 181 y 196 repasa, con ánimo de síntesis, los datos numéricos de cada lugar (aunque en Europa no desciende país por país, sin duda para no terminar de echarse a llorar el autor y no generar de rebote en los lectores un estado anímico aún más depresivo): sus fortalezas y también sus debilidades.
Particular interés presenta la recopilación de normas europeas -aparte de los Reglamentos de 2019 y 2020 que se han mencionado- de la legislatura 2019-2024. Sin ánimo agotador (y simplificando los títulos):
– Reglamento UE 2023/851, de 19 de abril de 2023, sobre normas de comportamiento en materia de emisiones de CO2 de los turismos nuevos y de los vehículos comerciales ligeros nuevos.
– Reglamento UE 2023/955, de 10 de mayo de 2023, por el que se establece un Fondo Social para el Clima.
– Reglamento UE 2023/1804, de 13 de septiembre de 2023, relativo a la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos.
– Reglamento UE 2023/1805, de la misma fecha, relativo al uso de combustibles en el transporte marítimo.
– Reglamento UE 2023/2405, de 18 de octubre de 2023, relativo a la garantía de unas condiciones de competencia equitativa para un transporte aéreo sostenible.
– Reglamento UE 2023/2413, también de esa fecha, sobre promoción de energía procedente de fuentes renovables.
– Reglamento UE 2024/1252, de 11 de abril de 2024, por el que se establece un marco para garantizar un suministro seguro y sostenible de materias primas fundamentales.
– Reglamento UE 2024/1257, de 24 ese mes, relativo a la homologación del tipo de los vehículos de motor.
– Directiva UE 2024/1275, de igual jornada, relativa a la eficiencia energética de los edificios.
– Reglamento UE 2024/1787, de 13 de junio de 2024, relativo a la reducción de las emisiones de metano en el sector energético.
También se encuentra el lector con la exposición de las normas americanas de la era Biden y singularmente la Ley de reducción de la inflación: así se llama, en efecto. Son las páginas 162 a 166, con el rubro -elogioso- de “movilizar la inversión privada”. Sobre todo: “(…) el comprador de un vehículo eléctrico nuevo recibe un crédito fiscal por importe de 7.500 dólares”. Pero no en todos los vehículos -el precio debe ser inferior a 55.000 dólares- ni para todos los compradores: sólo los que no alcanzan determinados umbrales de renta. Y muy en particular, y para no favorecer a China: “El ensamblaje final de los vehículos debe producirse en Norteamérica y deben tener un contenido mínimo de minerales extraídos o procesados en Estados Unidos o en un país con el que tengan un tratado de libre comercio”. Verde y en botella, que suele decirse.
Eso, en cuanto al enfoque basado en la geografía o, si se prefiere, la geopolítica. Otra manera de ver las cosas consiste en colocar a las tecnologías, una por una, como objeto del análisis. Es lo que se hace en el Capítulo 2 y también en el 6. Y se les ponen cifras: biocombustibles clásicos y avanzados, así como combustibles renovables de origen no biológico. Para luego entrar a ver los sectores: transporte, industria y, en fin, recogida de residuos y reciclaje.
Pero, puestos a hablar de costes, hay que calcular la factura total de la descarbonización. La operación se contiene en las páginas 146 a 151, dentro del Capítulo 4, recogiendo las cifras -alucinantes- de McKinsey (276 billones, o sea trillones americanos, de dólares, a repartir a lo largo del tiempo hasta el final en 2050) y de Bloomberg, que resultan algo inferiores. Con las primeras, y dado que España representa el 1,3 por ciento del PIB mundial, a nosotros nos tocarían unos 86.000 millones de Euros anuales, lo que viene a significar el 6 por ciento del PIB. A ver hasta donde podemos llegar.
En el bien entendido de que el autor (economista de profesión y directivo empresarial acreditado, que además en una etapa de su vida desempeñó cargos políticos) se apiada del lector no especializado y empieza hablando de biología o, quizá, de física (página 9): “El grueso de nuestro sistema energético se asienta en el consumo de combustibles fósiles, un maravilloso regalo de la naturaleza, que ha sido capaz de condensar, a lo largo de millones de años, el carbono captado por la vegetación de nuestro planeta. La quema, en volúmenes inimaginables, de carbón, petróleo y gas supone la devolución a la atmósfera de todo ese carbón a una tremenda velocidad”. Es decir: “millones de años contra unos pocos decenios”. Con la siguiente consecuencia: “El desequilibrio afecta a nuestra atmósfera, cuya existencia y composición es otro de los milagros que ha permitido el desarrollo de la vida en la Tierra y, en los últimos cuatrocientos mil años, el desarrollo del Homo sapiens”.
Hasta aquí, el contenido del libro en sus líneas esenciales. En pocas palabras: Descarbonización sí, y cuanto antes pero por favor sólo eso. Sin meter más cosas (como por ejemplo el decrecimiento y menos aún hacerlo figurar como objetivo explícito) en el pack. Europa, en suma, resulta ser -antes de entrar en el análisis país por país- el antimodelo.
Un magnífico libro, en suma, para orientarse en un debate tan complejo y que, por supuesto, va a seguir abierto. Por ceñirnos a lo aparecido en la prensa escrita española en los últimos días de 2024, recojamos las declaraciones de Josu Jon Imaz, CEO de Reposol, en La actualidad económica de 29 de diciembre: “En Europa nos olvidamos de la seguridad de suministro y construimos una dependencia respecto a Rusia. Ahora estamos construyendo una dependencia respecto a China. Pero no nos dimos cuenta de que estábamos contribuyendo a aumentar las emisiones de CO2 en el mundo”. Y es que las relaciones de causalidad -no el azar- son muy complejas y los tiros pueden salir por la culata: “nosotros los europeos hicimos que las emisiones bajaran aquí, pero como habíamos despreciado el gas natural y Rusia nos cortó el grifo, importamos gas natural licuado (GNL) de todas las partes del mundo. ¿Qué pasó con el precio? Se multiplicó por cuatro o cinco. El Sur global ya no podía comprarlo, con lo cual migró del gas al carbón y las emisiones totales subieron. O sea, Europa ha contribuido los dos últimos años a aumentar las emisiones del mundo”. La vida acaba teniendo esos requiebros: las buenas intenciones pueden acabar llevando a cualquier sitio.
¿Dónde está el problema? En la ideología. Las subvenciones al coche eléctrico (por contraste con lo que sucede en América, aunque Imaz no lo menciona) son la prueba más evidente. “Ayudar a una persona que tiene un salario elevado con 6.000 euros para comprar un coche eléctrico fabricado en China y, aparte, no cobrarle 5.000 del importe de hidrocarburos es regresivo. Es una política fiscal en la cual las clases menos pudientes financian a las clases más elevadas en una regresión perfecta”.
Y, por supuesto, preguntado sobre la prohibición del motor de combustible en Europa en 2035, augura que, por suerte, no se va a llevar a cabo. “La decisión adoptada es catastrófica. En Europa teníamos una joya industrial, que era el motor de combustión. Hace 15 años podría competir un poquito con nosotros Japón, pero nadie más. Nos estamos autodestruyendo. El coche eléctrico es una alternativa, no la alternativa. Ponernos al 100% en brazos de una tecnología que no tiene el grado de madurez y que además está controlada industrialmente (por) China es un suicidio”.
El editorial de El mundo de ese mismo día 29 glosa esas declaraciones y se presenta con un título que lo dice todo: “Descarbonizar sin dogmatismo, el gran reto de España y Europa”.
Por supuesto que esa línea de pensamiento no es la única existente. Las políticas verdes siguen teniendo su público, que pide que Europa siga en sus trece, para decirlo con la expresión que hizo fortuna para referirse al Papa de Peñíscola, el Gran Benedicto XIII, Pedro Martínez de Luna. Por ejemplo, y siempre en la misma fecha de 29 de noviembre, El país dedicaba una página entera a explicar, con tono de escándalo, que “el calentamiento global alcanza su nivel récord mientras crece el negacionismo (climático)”, palabras estas últimas que no podían faltar, como tampoco lo que se vaticina para el año entrante: “2025 comienza con la amenaza de Trump y los populismos de derechas para las políticas medioambientales”. Lo dicho: sin el manejo cuidadoso del lenguaje -del lenguaje apocalíptico, en concreto-, no somos nadie.
Por un camino o por otro, ¿cabe hacer un pronóstico sobre lo que nos espera en 2050? ¿De verdad se terminará llegando al reino feliz de los tiempos finales, para decirlo con la expresión acuñada por Manuel García-Pelayo para referirse al cielo? Téngase en cuenta la cantidad de teclas que hay que tocar (y lo muy caras que nos salen) y que Fernández-Cuesta enumera en página 147: “producción de hidrógeno y su infraestructura de transporte y distribución, todo tipo de generación eléctrica renovable; mantenimiento de centrales nucleares existentes; almacenamiento de electricidad; descarbonización de la industria; captura de carbono procedente de la producción de hidrógeno, de generación eléctrica y de emisiones industriales. Se añaden vehículos de bajas emisiones e infraestructura de recarga; aislamiento térmico de edificios y electrificación de sus usos energéticos; prácticas agrícolas más eficientes en términos de emisiones”. Sí, la lista abruma. Y eso sin mencionar que para desplegar esas políticas -es decir, que no se trate de una transición fallida- hace falta que el viento de la opinión pública sople a favor, siendo así que -por ejemplo, en el gremio de la gente del campo- cada vez alberga más dudas.
Ha querido el destino que en los meses finales de 2024 haya bajado también a la palestra nada menos que Vaclav Smil, autor del monumental libro Energía y civilización, cuya versión española es de 2021. Ahora vuelve a la carga con un nuevo trabajo, cuyo título no engaña a nadie: 2050. Por qué un mundo sin emisiones es casi imposible. Allí se sostiene, en efecto, que, aunque el objetivo resulte loable (y debe intentarse), se trata en el fondo de una quimera. Hasta donde se pueda llegar, que se llegue, pero siendo conscientes de donde nos situamos. Pero todos sabemos que, aunque la gente resulta fácil de embaucar, algún día terminan restregándose los ojos y, cuando se dan cuenta de lo sucedido, en ocasiones incluso se enfadan un poco.
Antonio Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz