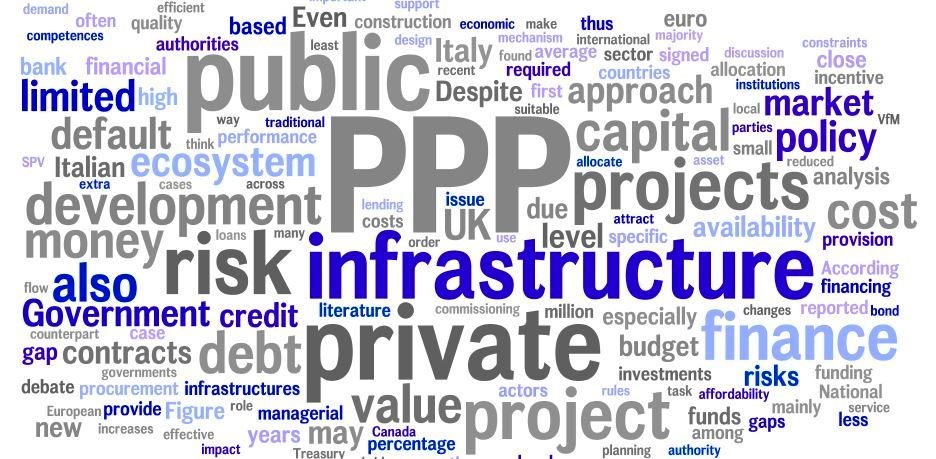Colaboración público-privada: nuevas perspectivas
Modelos tradicionales de Colaboración público-privada
La colaboración público-privada constituye un género de figuras jurídicas que, aparentemente, buscan las sinergias entre ambos sectores para lograr la consecución de un fin de interés general. Un abanico de posibilidades que engloban numerosas figuras jurídicas, dado que una de sus características ha sido siempre la flexibilidad normativa. Salvo el periodo entre 2007 y 2011 en donde hubo un “contrato de colaboración entre el sector público y sector privada”, como una especie más de contrato típico; realmente lo que ha habido ha sido un “modelo para armar” parafraseando el título de la novela de Julio Cortázar.
En efecto, desde los documentos comunitarios a los ejemplos que hemos encontrado durante estos años en la práctica española, han existido numerosas figuras, adaptadas a las necesidades de cada proyecto, que permitían su armazón. Figuras que se solían agrupar en tres grandes tipos, que he analizado pormenorizadamente en otros momentos:
A) La colaboración público-privada contractual, que agrupaba desde figuras confesionales a figuras atípicas, que utilizaban el principio de libertad de pactos de la normativa de contratación. Unas figuras que incluían entre pagos de la administración al socio, ya sea a través de pagos por disponibilidad o pagos por uso. Obviamente, también existían, especialmente el los casos de las vías de uso público, casos de peajes duros o blandos, en los que el usuario pagaba todo o parte del uso de la infraestructura.
B) La colaboración público-privada institucional, que daba pie a la generación de una sociedad de economía mixta (como ocurrió en el proyecto de la M30) o casos en los que se generaban sociedades totalmente públicas, como ocurrió con las sociedades estatales de obras hidráulicas que impulsó el Gobierno de Aznar en 1996 y concluyeron con la SEITT, de 2005; teniendo, entre ambos hitos temporales, los casos de las sociedades de regadíos. Sociedades que en su mayoría siguen funcionando y se encargan de la ejecución de políticas públicas.
C) la colaboración público privada patrimonial, que cambiaba la norma de cabecera, para pasar a ser la Ley de Patrimonio de las administraciones públicas y las posibilidades que contemplaba, ya sean ñas principios de libertad de pactos, ya sean las posibilidades de adquisición de obras en construcción, o ya sea los proyectos de reparación de infraestructuras. Estas modalidades dieron lugar a la creación de una figura atípica, la del arrendamiento operativo, que tuvo mucho éxito en escuelas o prisiones catalanas, en los hospitales de la Comunidad de Madrid. A lo dicho en su momento me remito sobre los aspectos básicos de esta figura.
Si hay algo que aúnan las tres figuras es la voluntad de ser un mecanismo para que el coste de las infraestructuras no computaran ni en déficit público ni en deuda pública, de acuerdo con las reglas del SEC95. Son ejemplos de ingeniería jurídico-financiera que aprovechaba las enseñanzas de la Oficina Estadística de la Unión Europea, EUROSTAT, que publicó un manual de cómo había que hacer estas operaciones. Todas ellas giraban sobre una suficiente traslación económica del riesgo y sobre las posibilidades de no incluirlas en el sector de administraciones públicas.
Una trampa al solitario, ya que, computara o no a los efectos de la estabilidad presupuestaria, había que pagarlo. El resultado fue trágico ya que, cuando apareció la crisis económica de 2008 hubo que aflorar muchas de estas operaciones, con lo que la situación de las finanzas públicas era aún peor. El endurecimiento de los criterios de estabilidad presupuestaria en el SEC 2010, terminaron de quitar atractivo al desarrollo de estas figuras, aunque algunos siguieran usándolo.
El impulso normativo a proyectos para hacer país
La situación posterior a la pandemia del COVID19 ha abierto la puerta a un nuevo impulso sobre la colaboración público-privada. Un impulso que, esencialmente, cambia la perspectiva, que deja de estar vinculada a la estabilidad presupuestaria y pasa a vertebrarse sobre la elaboración de proyectos conjuntos entre el sector público y el sector privado. En efecto, la promulgación del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia constituye el hecho básico a través del cual se generan estos proyectos conjuntos. Son proyectos que se podrían denominar comerciales o industriales, en el sentido de que, a través de los proyectos conjuntos, se esperan retornos en industrialización, posicionamiento internacional y en resultados económicos. Porque no olvidemos, que el beneficio que se reinvierte permite su reduplicación.
Formas contractuales, sociedades de economía mixta y consorcios constituyen los tres elementos tipos sobre los que articular el proyecto. Tres formas que tienen el núcleo común de que la norma obliga a generar un proyecto de actuación común. En el ámbito mercantil, y en el de las empresas públicas, los acuerdos comerciales son figuras muy utilizadas y que precisamente lo que pretenden es la puesta en común de recursos, infraestructuras, procesos y conocimientos para el desarrollo de un proyecto comercial autónomo.
Pues esto es lo que se quiere extrapolar a todo tipo de proyecto de colaboración público-privada. Proyectos en los que haya una idea, sustentada por un plan de negocio, avalada jurídicamente por un legal business case y que permita la configuración de un proyecto conjunto en el que exista división de resultados económicos y de propiedad intelectual. Pero lo relevante es la colaboración entre ambas partes. No es un artificio contable.
El encuadre dentro de estos acuerdos comerciales y su extrapolación viene por lo dispuesto en el artículo 67 del RDLey 6/2023, que exige que el proyecto cuente con los siguientes elementos:
a) Compromisos de ejecución de actividades asumidos por cada miembro de la agrupación.b) Presupuesto correspondiente a las actividades asumidas por cada miembro de la agrupación, e importe de la subvención a aplicar en cada caso.
c) Representante o apoderado único de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación.
d) Organización interna de la agrupación, plan de contingencias y disposiciones para la resolución de litigios internos.
e) Acuerdos sobre responsabilidad, indemnización y confidencialidad entre los participantes.
f) Propiedad de los resultados.
g) Protección legal de los resultados, y, en su caso, de la propiedad industrial resultante. Deberá recoger una previsión mínima de cesión de derechos de uso no exclusivo en beneficio de la administración pública española, por una duración acorde con la regulación de la propiedad intelectual o industrial, según el caso.
h) Normas de difusión, utilización, y derechos de acceso a los resultados de la actividad subvencionada.
Proyectos para la generación de riqueza y mejorar la competitividad de la economía en un mundo globalizado
Posiblemente, alguno piense que estas reglas están pensadas para actividades “comerciales” y que, por ello, no entran en el funcionamiento administrativo. Creo que se trata de una visión poco ajustada a las necesidades públicas actuales y a la superación de los viejos paradigmas, que hacían que esencialmente se dedicara a actos de autoridad. Es una manifestación del nuevo papel del Estado en la economía, en donde se exige su participación activa, su impulso en el direccionamiento de los proyectos y la participación en los beneficios. Hay proyectos en la actualidad que no se pueden sacar adelante si no es con ese impulso conjunto. Un proyecto de cloud soberano, al que he dedicado uno de mis últimos artículos en el blog, requiere la participación pública y privada para su desarrollo. Pero al igual que este ámbito hay otros en el ámbito tecnológico (en sentido más amplio posible), en el de los transportes, en el que la articulación de un acuerdo que lo articule, resulta imprescindible. Pero recordemos, es un acuerdo de desarrollo y ejecución de un proyecto basado en las capacidades de cada uno de los actores.
De hecho, me atrevería a decir que estos acuerdos son esenciales para mejorar la posición de nuestro país en un mercado globalizado y constituyen, al mismo tiempo, el vehículo para que no haya una actividad de fomento a fondo perdido que acabe erosionando las arcas públicas, tal como ha ocurrido en el pasado. Y, en este sentido, constituye un vehículo muy relevante para la mejora de nuestras Administraciones públicas.
Es esencial, en esta línea, el fortalecimiento de la empresa pública (tal como se ha venido haciendo en la Unión Europea, salvo en nuestro país) tanto con proyectos, con capital y, sobre todo con talento para la ejecución de las actividades encomendadas. Pero también sirve para el fortalecimiento de nuestro sector de I+D+i, especialmente el sector universitario, que ha de superar las inercias de la historia y optar por un papel activo, tal como ocurre en otras universidades del Mundo, especialmente las de los Estados Unidos, donde se genera y transfiere ciencia, y se obtienen retornos de sus actividades.
El gran salto adelante que necesita el país, su reindustrialización, su posicionamiento en la economía globalizada, la mejora administrativa, son objetivos que deben tenerse muy presentes para desarrollar con inteligencia estos procesos. Por ello, es momento de superar experiencias pasadas y generar proyectos sobre unas bases distintas, las de hacer país.