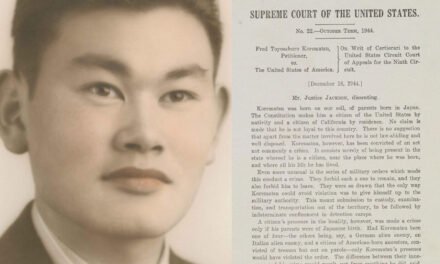Sobre la ley de la Corona
1. Los periódicos de 30 de diciembre de 2020 recogían las palabras del Presidente del Gobierno el día anterior. Se le preguntó, pensando sobre todo en suprimir o limitar la inviolabilidad del Jefe del Estado, si se trabajaba en una ley de la Corona o si por el contrario se estaba pensando en una autoregulación, dando por supuesto -ese era el diagnóstico compartido- que los asuntos que están saliendo a la luz –une ténébreuse affaire, que diría Balzac- habían venido de la ausencia de normas.
La respuesta del Presidente no puso en cuestión ese veredicto -la renovación consiste en que hay que introducir más reglas- y se limitó a reconocer que, en cuanto a los modos de hacer, las distintas opciones continuaban estando sobre la mesa: “El Rey quiere una Monarquía constitucional adaptada a la España del siglo XXI. Renovación, rendición de cuentas, ahí está trabajando Felipe VI. Vamos paso a paso. Ya irán conociendo como se materializa la hoja de ruta de renovación de la Corona en cuenta a transparencia y ejemplaridad”.
Por su parte, el jefe del Partido Popular no le hizo ascos a la ley de la institución. “Todo lo que sea reforzar a la Monarquía, bienvenido sea”. Más aún: “La Jefatura del Estado se está desarrollando de manera impecable, y no hay necesidad real de reforzar un reinado ejemplar. Ahora bien, si el Gobierno plantea el reforzamiento de la institución frente al ataque de sus socios [los del propio Gobierno], nosotros estamos de acuerdo en que se haga”. Siempre sin tocar la Constitución: “No es el momento, no hay interlocutores ni mayoría que lo aconseje”.
En suma, que, con el tono regeneracionista y modernizador que se repite en los momentos de crisis: un verdadero clásico, todos estamos de acuerdo en dos cosas: no pronunciar el nombre del Emérito –no mentar la bicha– y emitir el veredicto de que la causa del problema ha estado en que faltaban normas, de suerte que el remedio para que no se repita el mal consiste en ponerse a aprobarlas.
Las encuestas acreditan que, en estos momentos de tanta tribulación, el debate sobre la Jefatura del Estado no ocupa el lugar mayor entre las cogitaciones de la gente. Pero no nos engañemos: el Rey, de hecho, tiene vedada o seriamente limitada la presencia en algunas zonas, Cataluña sobre todo, y eso resulta importantísimo -y grave- en una institución en la que los componentes simbólicos y emocionales resultan tan determinantes.
El asunto tenebroso, el escándalo o como se la quiera llamar, ha caído sobre un terreno abonado de hostilidad y algunos medios de comunicación andan lanzados a realizar sobre el Emérito, cierto que en efigie,lo que en el derecho indiano era un severo juicio de residencia. Los españoles -todos, sin discriminación de credos- tenemos un problema, nos guste o no. De lo sucedido el 29 de diciembre -la propuesta del Presidente del Gobierno y la respuesta complaciente del líder de la oposición- parece desprenderse, en suma, un consenso a la hora de calificar la enfermedad: han faltado normas y lo que hay que hacer es dictarlas.
¿Es un buen diagnóstico (del griego diagnostikós, compuesto del prefijo día -a través de- y de gnosis o conocimiento)? De otra manera, la terapia -ley en vena– no sería la correcta.
Cierto que, pocos días después, el Gobierno anunció que se echaba para atrás. Pero no ha de sobrar alguna reflexión sobre ese tema.
Aviso para el lector: quien firma se confiesa defensor de la institución porque está convencido de que, visto lo visto, sin ella España dejaría de existir.
2. Es muy conocida la adicción de la sociedad española al Boletín Oficial, adicción rayana en la idolatría y que se manifiesta a diario con escenas que diríanse propias de los esperpentos de Valle-Inclán o del cine del Berlanga más sarcástico: recuérdese la obsequiosidad de los empresarios -en teoría, devotos del mercado y la libre competencia- cuando están ante un gobernante, sea del color que fuere. En privado lo pondrán a parir, pero en actos sociales se muestran capaces, ante los ojos estupefactos del personal civil y militar, de arrastrarse hasta el límite del sentido de la dignidad. Los cortesanos de la monarquía alahuita exhiben modales más sobrios. Da cosa ver criaturas tan solícitas: el Boletín Oficial parece tener algo de totémico. Un caso de fetichismo. Los políticos, siempre tan vanos y tan faltos de reconocimiento social, deben sentirse en la misma gloria cuando se topan con uno de esos dizque emprendedores.
España, en efecto, es, desde hace muchos siglos, un país que valora extraordinariamente las normas y sabe -y pondera- que tiene que haber gente que se dedique a aprobarlas y a hacerlas cumplir. Por supuesto que se trata de una herencia romana, pero los visigodos, lejos de romper con ella, la interiorizaron e incluso fueron más allá. Baste recordar el Código de Eurico, el Breviario de Alarico y sobre todo el Liber Judiciorum del rey Recesvinto en el año 654, con sus doce Libros, el primero de los cuales versante sobre el legislador y la ley. Nada que envidiar, por su extensión y su relevancia, al Codex Iustinianeus de 529 y 534. A mediados del siglo VII no había en Occidente nada parecido a nuestro Liber. De hecho, el Fuero Juzgo de 1241, bajo Fernando III, fue poco más que su traducción al romance. Tan gloriosa estela jurídica y normativa se completó, todavía en el siglo XIII, por su hijo Alfonso X, con las Siete Partidas, que, dicho con categorías actuales, no dejan nada sin tocar: el derecho constitucional, el mercantil y el procesal, a su vez tanto civil como penal. La integridad de lo imaginable, sin huecos.
La conquista de territorios lejanos es tarea de gente recia y poco dada a verse sometida a algo tan enojoso -tan tiquismiquis, por así decir- como el derecho, pero lo nuestro debía ser verdadera pasión, porque -para proteger a los nativos: dato crucial, en cuanto acreditativo de que las normas nacen para la salvaguarda del que es débil- de otra manera no se entenderían las leyes de Indias.
Así pues, tenemos ahí los españoles un depósito antiguo y muy arraigado. Con razón se contempla con orgullo. En la Cádiz de 1812, lejos de querer verse como constituyentes -en el sentido de fundadores-, lo que se hizo por los asistentes fue reivindicar esa herencia. El Discurso Preliminar de Agustín Argüelles al presentar la iniciativa no pudo dar más en el centro del blanco: “Nada ofrece la Comisión (constitucional) en su proyecto que no se halla consignado del modo más auténtico y solemne en los diferentes cuerpos de la legislación española”, porque sucede que lo que en el texto se recogía no consiste sino en lo que “han sido para nuestros mayores verdaderas prácticas, axiomas reconocidos y santificados por las costumbres de muchos siglos”.
Y no sólo eso: se trata de una tradición de la que, a diferencia de otras, puede afirmarse que se sitúa en la mejor y más avanzada de las líneas: hoy, bien entrado el siglo XXI, somos conscientes de que la “juridificación” está al servicio de la racionalización y por supuesto la regeneración y la modernización, nuestras eternas asignaturas pendientes. En estos tiempos postmodernos en los que (bien lo ha explicado Félix Ovejero) si no vas de víctima -mujer, negro, homosexual o lo que encarte- no eres nadie, el derecho juega un papel sencillamente irremplazable. Y qué no decir en épocas de pandemia, cuando por razón de salud hay que limitar las posibilidades de que las personas se muevan: lo que desde marzo de 2020 han ido aprobando los poderes públicos da para llenar bibliotecas enteras.
Y, dicho ya para terminar: somos un pueblo de pleitistas y la mejor prueba que, si uno se pasea por cualquier calle española, las placas de abogados son tan frecuentes como los bares o (ahora) las clínicas de cirugía estética.
Y, para poner un último ejemplo de nuestro entusiasmo por lo jurídico, coloquemos el foco en las relaciones familiares: la copla, donde tiene su asiento la sabiduría popular, canta aquello de que “yo son la otra la otra, que a nada tengo derecho, porque no llevo un anillo con una fecha por dentro”. Entre figurar en un papel -el matrimonio formalizado- o no, había tanta diferencia como entre la noche y el día. Por mucho afecto que existiera: “te quiero siendo la otra, como la que más te quiera”.
En resumidas cuentas, que no debe sorprender que, a la hora de hacer a finales de 2020 el diagnóstico de los males de la Corona, se haya ido a pensar que todo viene de que faltaban códigos. Echamos de menos a ese icono que nos guía desde hace tantos siglos. Sin él, somos como un Moisés perdido por el desierto, en cuanto ayuno de las tablas de la ley.
Lo más chistoso de todo es que, con la sucesión de junio de 2014, la propia Casa del Rey se anticipó a autoregularse: incompatibilidades, destino de los regalos recibidos, código de conducta para el personal de la casa y sumisión de las cuentas a la auditoría de Intervención General del Estado. Además, con firma de dos Convenios con los órganos competentes de la Administración en materia de apoyo a las empresas en los viajes al exterior -Secretaría de Estado de Comercio- y de asistencia jurídica: Abogacía General del Estado. En la web de la Zarzuela, en fin, se publican los presupuestos y los contratos con los proveedores. Pero es curioso que nadie -los enemigos de la institución y también los amigos- diga nada sobre eso. Hace seis años no se pusieron pegas a la validez de esas disposiciones y ahora, cuando se denuncia que faltan reglas, no se para mientes en ellas ni se analiza lo que, luego de más de un lustro, ha sucedido en su aplicación.
Todo lo anterior -el clamor, a veces angustioso, por más y más normas- debe entenderse sabiendo que tan importante como su existencia es que haya quien las lleve a efecto y castigue sus contravenciones. Habla de nuevo Argüelles en Cádiz: “Para que la potestad de aplicar las leyes a los casos particulares no pueda convertirse jamás en instrumento de tiranía, se separan de tal modo las funciones de juez de cualquier otro acto de la autoridad soberana, que nunca podrán ni las Cortes ni el Rey ejercerlas bajo ningún pretexto”.
3. Pero igualmente sucede lo contrario: que somos gente con un enorme desprecio a las reglas y que en muchas ocasiones organizamos la vida al margen de ellas o incluso abiertamente en contra, como un desafío. En lo más profundo de nosotros anida la creencia de que los conflictos se arreglan mejor sin los jueces y muchas veces vivimos aprovechando los boquetes que dejan las propias normas o la ineficiencia de los llamados a aplicarlas. Todos alguna vez hemos oído (y dicho) lo de que “hecha la ley, hecha la trampa”. Y eso por no recordar esa fórmula tan hipócrita, referida a la recepción de una disposición recién aprobada, de “obedézcase pero no se cumpla”.
Tan es así que la corrupción encuentra su campo de cultivo donde hay más normas, como por ejemplo el urbanismo. El carácter estatutario de la propiedad inmueble -o sea, que en cada palmo de terreno sólo se pueda hacer lo que establece o permite el plan- no es garantía de limpieza, sino más bien justo lo contrario. Y de la contratación administrativa -la adquisición por los poderes públicos de bienes y servicios a un precio que en teoría está muy ajustado y no deja margen para el reparto del beneficio con el político o el funcionario-, ¡qué decir! Tanto la regulación urbanística como la contractual son las que precisamente hacen que surja un valor -una plusvalía- que acaba constituyendo, por los vericuetos recaudatorios que son conocidos, la fuente de alimentación de partidos políticos, gobernantes y toda la patulea que vemos a diario desfilar por los Juzgados. Que haya infinidad de normas (y bienintencionadas) no significa que se observen con pulcritud. En España contamos con una benemérita Fundación, que se llama precisamente “Hay derecho”, cuyo trabajo consiste en denunciar lo que esas conductas tienen de incumplimientos de las disposiciones que han sido dictadas para erradicar ese tipo de prácticas.
Y eso sin hablar de negocios que -no sólo en España, por supuesto- se montan justo sobre la base de una prohibición, como sucede con el narcotráfico o, en cierto sentido, la prostitución. O, claro está, la propia financiación de los partidos políticos al margen de los estrechos cauces regulados por la arcangélica Ley 8/2007, de 4 de julio. Pero lo nuestro es, por así decir, mucho más profundo que en otros lugares: la desconfianza absoluta hacia las autoridades, tanto las encargadas de hacer las leyes (“¡no nos representan!”) como los llamados a aplicarlas, siempre bajo sospecha de venalidad o al menos de desidia.
El anarquismo fue muy importante en España a finales del siglo XIX y hasta la guerra civil. Sin duda que el producto vino de fuera -Bakunin y Proudhon no eran originarios de aquí-, pero lo cierto es que se encontraron con un terreno muy fértil. La trazabilidad de las ideas resulta siempre compleja y en esa tarea resulta inevitable estar capturado por los subjetivismos, aunque quizá les asiste a la razón a los que indican que fueron los primeros invasores del otro lado del estrecho -bereberes, cuya arabización había sido reciente y superficial- los que, como pueblo nómada, llevaban en lo más hondo de sus mientes eso de que toda autoridad resulta ilegítima.
En cualquier caso, el hecho cierto es que gran parte de las normas que se publican acaba teniendo el valor de la chatarra. Y de las Sentencias mejor no hablar: las hay que no se ejecutan jamás: chatarra judicial, si se quiere emplear la misma palabra.
4. En suma, que en el alma hispánica coexisten las dos cosas: el legalismo a ultranza -el formalismo, si se quiere decir así, en el sentido de que, como se dijo mil veces en el barroco, lo importante son las apariencias-, y al tiempo la propensión a la acracia más absoluta. Explicado con palabras de hoy, el amor rendido a la regulación -el Boletín Oficial como objeto de deseo- y lo contrario, la pasión, pues de eso en el fondo se trata, por la falta de regulación. Una verdadera esquizofrenia, muchas veces rayana en lo delirante.
5. En Cataluña blasonan mucho de su fet diferencial -con respecto al patrón español, típicamente castellano o, con términos de hoy, de Madrid- pero, a poco que se profundice, llega uno a la conclusión contraria: que todo es tan castizo y celtibérico como lo que más. Con sus ventajas, pero más aún con los inconvenientes. Sin ahorrar un ápice.
Y es que, por un lado, ocurre que las normas, y en general el mundo de lo jurídico, a aquella gente les obnubilan. Nunca una Sentencia -total, un papel- ha dado lugar a una polarización de la opinión pública como la del TC 31/2010, de 28 de junio, sobre la Ley Orgánica -que pocos habían votado- 6/2006, de 19 de julio, del Estatuto de Autonomía: millones salieron a la calle. Y qué no decir de las llamadas “leyes de desconexión” de septiembre de 2017: jamás un reto institucional había sido no ya anunciado, sino anunciado precisamente con forma de ley, como eligiendo desde el inicio ese ropaje para buscar su legitimación. Curzio Malaparte, el gran estudioso de los golpes de Estado, no habría dado crédito a tan peculiar fenómeno.
Pero igualmente lo otro -el incumplimiento normativo no sólo como regla sino incluso como algo a aplaudir- se da, en la sociedad catalana, de una manera acentuada. Aquello se ha convertido en el paraíso de los okupas del mundo entero, o de los organizadores de las fiestas más disparatadas, porque ha cundido la voz de que allí todo el monte es orégano. Y de hecho es de Cataluña de donde viene, en los últimos años, la idea de emplear la palabra “judicialización” como algo que debe evitarse. Pero, puestos a ir río arriba en la historia, hay que recordar que la semana trágica de julio de 1909 -la demostración cumplida de que el anarquismo controlaba una ciudad- no ocurrió precisamente en Monforte de Lemos. Y también que el pistolerismo del primer cuarto del siglo XX, cuando Barcelona era la Chicago de Europa, tuvo lugar justo allí.
En ese contexto, lo sucedido con la Presidencia de la Generalitat a partir de la recuperación de la autonomía no puede sorprender. Su primer titular, que gobernó la institución entre 1980 y 2003, convirtió su despacho en una verdadera botiga, y además muy floreciente, por mucho que el Art. 57 de la Ley 3/1982, de 25 de marzo, proclamase que el cargo “es incompatible con cualquier actividad profesional o mercantil”. No se conoce, desde el Código de Hammurabi, un precepto que se haya visto más escarnecido: nada más ajeno a aquella atmósfera que la categoría de la res extra commercium. Y qué no decir de los tres últimos: dos de ellos inhabilitados y visitantes asiduos de los órganos judiciales y el otro, el de en medio, un prófugo de la justicia por, entre otras acusaciones, la de malversación de dinero público. Es bajo el accidentado mandato de esos tres cuando se ha gestado esa idea, lógica desde su perspectiva delincuencial, de que la judicialización resulta algo de lo que hay que huir: el derecho (y desde luego su aplicación) se tiene por un corsé. Algo insoportable.
O sea, que, si en España vivimos en la bipolaridad, Cataluña se muestra más española que nadie. Todo se lleva allí al extremo del desgarro o, si se quiere explicar con más crudeza, la empanada mental: Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Los límites entre la realidad y la ficción resultan sencillamente imposibles de determinar: pura distopía. Aquella gente vive en la ensoñación, para decirlo recogiendo la palabra literal del TS, Sala Segunda, en su conocida Sentencia de 15 de octubre de 2019: todo es un espejismo que, sin embargo, tiene componentes de verdad, hasta el grado de que cualquier observador siente que su capacidad de discernir entre ambas cosas se encuentra sobrepasada por las circunstancias. Como si aquella sociedad se hallase bajo los efectos de una sustancia estupefaciente: en eso consisten justo las alucinaciones. Calderón de la Barca, si acaso reviviese y quisiera escribir “La vida es sueño”, donde encontraría su inspiración es en el Paseo de Gracia hablando con unos y otros.
Llamamos trastorno bipolar a un conjunto de disfunciones del cerebro que tiene como consecuencia fluctuaciones en el humor e incluso en la capacidad de realizar actividades cotidianas. La paranoia, aun sin llegar a la pérdida de la conciencia, es algo más serio: las ideas son no sólo fijas sino incluso obsesivas y absurdas.
Ni que decir tiene que vivir en el matrix catalán exige todo un esfuerzo intelectual, del que forma parte indispensable el manejo de la semántica, vaciando a las palabras de su contenido propio para llenarlas luego con otra cosa. El famoso “derecho a decidir” es una manifestación muy caracterizada, pero no la única.
6. Pero nada ganamos con quedarnos en esa reflexión tan esotérica sobre lo intrincado de las relaciones de los españoles (y, dentro de ellos, los catalanes) con eso que conocemos como el derecho. Se trataba de preparar el camino para descender al terreno de lo concreto y pronunciarse sobre la propuesta de que las Cortes Generales aprueben una norma de rango legal que desarrolle el Título II de la Constitución y tape los huecos por los que se ha colado el Emérito para sus trapacerías. Como, por ejemplo, y sin ánimo agotador, los resultantes de lo siguiente:
1) El Art. 56.3 declara que “la persona del Rey es inviolable (?) y no está sujeta a responsabilidad”, añadiendo que “sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo”. Y a su vez ese Art. 64 establece lo siguiente:
“1. Los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes. La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno, y la disolución prevista en el artículo 99, serán refrendados por el Presidente del Congreso.
2.De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden”.
El precepto está redactado con una semántica arcaica que puede dar lugar al equívoco. En realidad, quien materialmente toma las decisiones, y por tanto responde de ellas, es el político de turno -el que en teoría se limita al refrendo-, de suerte que el Jefe del Estado juega el papel de un mero firmón: él es el verdadero refrendador.
Y otra puntualización: las palabras empleadas por el Art. 56.3 pueden antojarse no sólo paleolíticas sino incluso ridículas. Si alguien que no responde de sus actos -por ejemplo, una infracción tributaria, o un delito-, de suerte que sus víctimas queden indefensas, resulta inviolable ¿qué se puede predicar del resto del género humano, a los que, como cualquier hijo de vecino, se nos aplica eso tan implacable de que quien la hace, la paga? ¿Somos acaso violables? ¿Esa es la ofensiva calificación que merecen los que gozamos de eso tan noble como el estatus de ciudadanía?
Pero, palabras aparte, queda la duda de qué ocurre con aquellos actos privados de su Majestad (que tiene dos cuerpos, como bien explicó Ernst Kantorowicz) o que por así decir al menos no ofrecen esa naturaleza jurídico-pública o incluso estrictamente constitucional. Ahí no concurre la voluntad de Presidente o Ministro alguno, de suerte que cabe mantener, al menos, dos interpretaciones:
– No responde nadie. Las víctimas, caso de que se trate de una conducta que haya causado daños, están literalmente indefensas, a despecho del Art. 24 de la Constitución: han tenido mala suerte con el delincuente que les ha tocado.
– Responde alguien y en concreto el autor, o sea, el Jefe del Estado. La exención -la impunidad, para hablar claro- de los Arts. 56 y 64 no tiene ni puede tener ese alcance ilimitado. Absoluto, para decirlo con la palabra que definía a los monarcas de otra época. Una opción que a estas alturas no resulta aceptable, al menos para el autor de estas líneas.
Que exista la Ley Orgánica 4/2014, de 11 de julio (con un título que parece haberse elaborado para ocultar su contenido: complementaria de la Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativas por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial) es la mejor prueba de que la tesitura está sobre la mesa. Cosa distinta es que la solución ofrecida -en el Preámbulo, como si se tratase de algo vergonzante- sea la mejor de las posibles. En concreto, opta por la primera de las dos interpretaciones, a saber:
“III.
(…)
Conforme a los términos del texto constitucional, todos los actos realizados por el Rey o la Reina durante el tiempo en que ostentare la jefatura del Estado, cualquiera que fuere su naturaleza, quedan amparados por la inviolabilidad y están exentos de responsabilidad”.
En julio de 2014, la opinión pública, aunque intuía las andanzas de quien acababa de abdicar, ignoraba los detalles -cuantías y nombres propios- que se han ido conociendo más tarde, en especial a lo largo de 2020. Y todo parece indicar que los autores de la norma sí estaban al cabo de la calle, porque el texto tiene la pinta de ser una defensa anticipada.
¿Caben otras maneras de ver la Constitución? Sin duda. ¿Se pueden positivizar en preceptos? Por supuesto.
Nadie ignora el hecho de que lo que aquí se propone -limitar el alcance de la tal impunidad- ha sido el objeto en el Congreso de los Diputados de dos proposiciones de ley, cuyos autores -Más País y Compromis- son enemigos declarados de la institución monárquica. Dato curioso y que, por cierto, dice mucho de los (teóricos) defensores. Tampoco se desconoce que los Letrados de las Cortes se pronunciaron, en el primer caso, en contra de la tramitación, por pensar que de la Constitución formaba parte necesariamente un entendimiento universal de la irresponsabilidad, o sea, también para los actos privados. Y, tercero, no hay inconveniente en aceptar que quizá fuera esa la voluntad del autor de la norma, tal vez porque pensara que el Rey Juan Carlos no iba a ser capaz de llevar una vida privada tan exuberante, en las proezas sexuales y en lo económico, como la que luego ha sido capaz de desplegar: un verdadero titán. Pero resulta evidente que el originalismo -escudriñar lo que pensaron los padres constituyentes en su época, que ya es casi la de Matusalén- es un método interpretativo que va perdiendo capacidad de persuasión conforme pasa el tiempo, sobre todo cuando las diferencias de opinión entre las generaciones son tan acusadas como ahora: los jóvenes no se reconocen en sus padres.
2) El apartado 1 del mismo Art. 56, cuando enumera las funciones del Rey, menciona entre ellas la que consiste en que “asume la más alta representación del estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica”. Una representación ad extra que se manifiesta en los actos formales que enumera el Art. 63 en sus tres apartados, pero que, en estos tiempos en que el dinero lo es todo -un poderoso caballero-, consiste día a día en hacer lobby en favor de nuestras empresas y buscarles mercados. Algo por cierto que el anterior titular hizo bien. Hay que ser mezquino para discutirlo.
La duda viene porque la Constitución nada establece sobre la retribución de dichas actividades. ¿Va en el sueldo o se pueden facturar por fuera? ¿El modelo a seguir es la letra de la Ley de 1982 sobre el Presidente de la Generalitat -el titular del cargo como una criatura poco menos que monacal, cuando no un eunuco en lo económico- o por el contrario hemos de fijarnos en la realidad de lo que pasó en aquella Barcelona tan milagrera?
3) El Art. 59.2 se plantea el escenario de que “el Rey se inhabilitara para el ejercicio de su autoridad y la imposibilidad fuese reconocida por las Cortes Generales”. Pero las preguntas saltan de inmediato. ¿En qué inhabilitación se está pensando? ¿La definitiva o también la meramente temporal? ¿Se puede dejar vacante el trono, y nombrar a un sustituto, con motivo por ejemplo de una enfermedad, sólo por unos días, con retorno una vez que se haya superado la dolencia?
Otra cosa: aparte de lo obvio (inhabilitación por enfermedad física, incluyendo los trastornos mentales), ¿cabe igualmente, a modo de castigo, una incapacitación por razones de orden moral? Al menos habrá que plantearse la duda, sobre todo pensando en la hipótesis de que, en 2014, Juan Carlos no hubiera querido irse, optando por atornillarse. Al cabo, consustancializarse con la silla, empleando un pegamento imposible de doblegar, es lo propio de los que ocupan cargos. Aquí y por doquier.
4) El Art. 57.1 proclama que “la sucesión en el Trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación”. ¿Qué significa en concreto tal cosa?
En singular, ¿qué sucedería si muriesen -Dios no lo quiera- el actual Rey y también sus dos hijas, ambas menores de edad? ¿Quién heredaría? Conforme al derecho civil puro, su padre, porque sería el siguiente en el orden. Haber abdicado no conlleva la renuncia a esa posición en la lista. La mera hipótesis estremece, pero hay que planteársela y darle respuesta. Cabe esperar hasta que se produzca el (improbable) evento, pero las Cortes Generales podrían y deberían anticiparse, porque, si acaso necesitaran una percha, la encuentran en el apartado 5 del propio Art. 57: “Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una Ley Orgánica”. Precisamente orgánica, sí.
Son algunos botones de muestra -cuatro- de preceptos de 1978 que (como ocurre siempre con las normas positivas y no sólo las de mayor rango, por definición más indeterminadas) admiten varias maneras de ser analizadas: en eso, interpretar la Constitución, consiste en propiedad el cometido del legislador, sin necesidad, a diferencia de lo que sucede con la potestad reglamentaria, de habilitación caso por caso. Salvo, por supuesto, en lo que hace a las leyes de la clase de las orgánicas, que sólo pueden explayarse sobre las materias que les están reservadas, como sucede, según acabamos de ver, con las dudas sobre el orden de sucesión.
Y ya el argumento de cierre: si en 2014, con la llegada de Felipe VI -que era el primero en no ignorar que, ¡ay!, era heredero de un polvorín de artillería-, se dictó, en régimen de autorregulación, el paquete de disposiciones (de contenido restrictivo de su margen de libertad) que ya conocemos, y cuya validez por razón de rango no se ha discutido, con menos motivo se podrá impedir que sea nada menos que el legislador el que descienda de la estratosfera y tome cartas en el asunto.
Así pues, vaya por delante un primer juicio favorable: la ley de que han hablado (en nebulosa) los políticos en diciembre de 2020 resulta posible. Y muy probablemente pueda tenerse por oportuna, aunque sus efectos sean sólo los de un placebo. Las apariencias se muestran difícilmente disociables de las realidades: muchos productos los aplaudimos o rechazamos por el celofán, antes de abrir el paquete, sabiendo además que -volvamos al inicio- entre los españoles, y no sólo los empresarios, el Boletín Oficial del Estado es como un narcótico que ha creado gran adicción. La gente parece que lo esnifa. Y no ignorando que, como dicen los defensores de las leyes de transparencia, la luz del día se muestra el mejor desinfectante. No hace falta nada más para que a uno se le quiten las tentaciones de ponerse el mundo por montera o liarse la manta a la cabeza.
El Emérito ha llegado tan lejos no únicamente por su osadía, sino porque era muy consciente de que estaba a resguardo. No sólo judicialmente, sino también desde el punto de vista mediático. De sentirse así es de donde vino lo que, por lo que ahora estamos descubriendo, terminó siendo un auténtico colocón.
Cosa distinta es la valoración que luego pueden merecer los contenidos de esa Ley. En las Cortes Generales se sientan partidos (y lo hacen con toda legitimidad democrática) que hacen profesión de fe republicana, con lo que, a la hora de los debates parlamentarios, no van a hacer nada para mejorar la institución. Más aún, se esmerarán en exacerbar las críticas y aumentar el grosor de las palabras: si el Parlamento propende a lo circense y lo faltón -Rufián ya no es sólo un apellido y se ha convertido en un genus-, no hace falta imaginar lo que puede suceder en asuntos tan incandescentes. Y antes que nada, y partiendo de la base obvia de que una ley está para delimitar los terrenos de juego: de eso se trata cabalmente, intentarán recortar los cometidos regios, aun los menos relevantes, hasta dejarlos reducidos a cero. Pero ese es, se insiste, un debate sobre el que ahora no es posible pronunciarse: falta objeto.
7. Esta sí es la ocasión de otra cosa: enganchar ese debate -ley de la Corona sí o no- con la bipolaridad estructural -sí al derecho, al menos al publicado, no a la aplicación efectiva de ese mismo derecho- en la que, desde hace siglos, y como se ha explicado, está instalada en lo más insondable de la mentalidad mayoritaria de la sociedad española. Y eso se manifiesta ahora en unos términos que, psiquiátricamente hablando, muestran rasgos de particular crudeza. Sólo deben añadirse dos cosas.
De una parte, queremos (todos o al menos muchos y desde luego tanto el Gobierno como el PP) juridificar una institución que tiene mucho de simbólica y emocional. Pero las normas escritas, en esos precisos casos, están de más o incluso la repelen, porque lo suyo se mueve en otros terrenos. Tasar las competencias es algo obligado en la Dirección General de Política Energética y Minas, pero una figura con magia -con misterio, si se quiere- presenta hechuras más evanescentes. Menos asequibles para el redactor de un precepto típico. Piénsese que la cifra y suma de la monarquía parlamentaria debe buscarse en un país, el Reino Unido, que carece de Constitución o al menos de Constitución escrita. Una coincidencia que con toda probabilidad no es casual. Y lo dice alguien que, se insiste, no tiene obstáculos de principio frente a una ley de la Corona. Pero que, por ser del oficio del derecho, ha dejado de creer en que las normas tengan por sí solas efectos taumatúrgicos.
Y de otro lado, sucede -segunda contradicción grosera- que algunos de los que se quejan de la insuficiencia de normas sobre la institución monárquica -los independentistas catalanes, para ponerles nombres y apellidos- son los mismos que, a la hora de contemplar la relación entre su Comunidad Autónoma y el Estado, y con la cantinela de “desjudicializar” -no sabe uno qué es peor, si el palabro o el concepto-, a lo que aspiran a que no haya norma alguna y que todo sea objeto de toma y daca en cada ocasión, sea la Ley de Presupuestos o lo que se ofrezca. El regate en corto como línea política.
8. Se conoce que el doble rasero -la asimetría, el oxímoron en las expresiones o como le queramos llamar- es lo nuestro. Si llevamos tantos siglos conllevándolo, quizá haya que terminar por resignarse a aceptarlo.